¿Cochayuyo contra el cáncer gástrico? Investigadora de la U. Autónoma estudia su potencial terapéutico
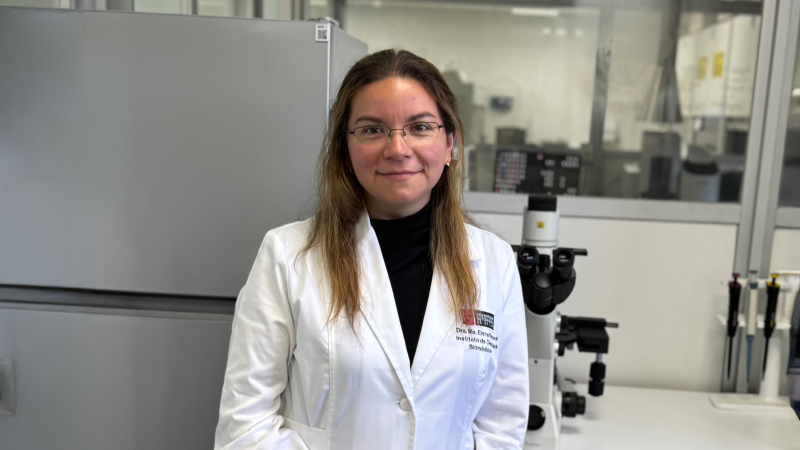
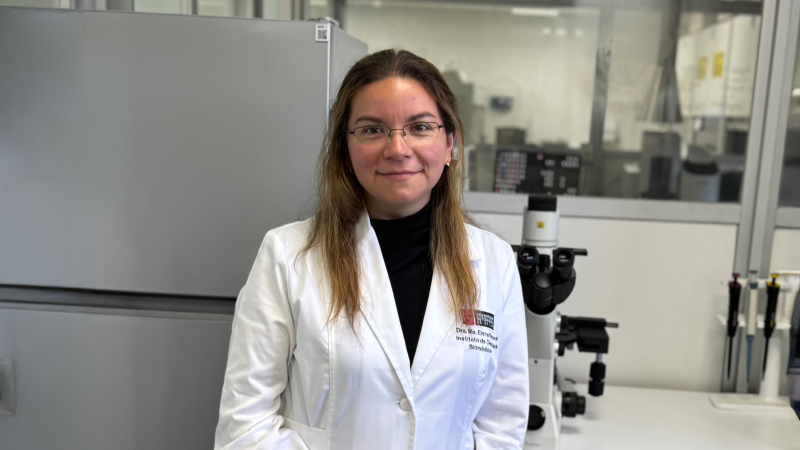
Durvillaea antarctica, o simplemente Cochayuyo, es una alga parda marina originaria de Chile. Durante siglos, ha sido parte de la gastronomía nacional, destacando en diversas preparaciones tradicionales. Sin embargo, hoy sale de la cocina para ingresar al laboratorio, con la finalidad de combatir el cáncer gástrico, el segundo de mayor mortalidad en el país, especialmente en hombres.
“Siempre se atribuye al cáncer gástrico al Helicobacter pylori, que es una bacteria, pero en el sur de Chile tenemos otro factor: el virus Epstein-Barr. Hicimos un estudio en pacientes que tenían este tipo de cáncer y el resultado arrojó que en Temuco al menos un 20% tenía la presencia de este virus, y eso es mucho, porque a nivel mundial el porcentaje de correlación es solo de un 8%”, revela la bioquímica María Elena Reyes, académica del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chile.
Frente a esta realidad, la doctora inició una investigación pionera que busca aprovechar los fucoidanos, compuestos extraídos del cochayuyo y otras algas pardas chilenas, como terapia complementaria frente a la quimiorresistencia al cisplatino, un medicamento común en el tratamiento del cáncer gástrico.
“Los fucoidanos tienen una estructura similar a polisacáridos presentes en células humanas, que cumplen funciones de señalización, migración o división celular. No pretendemos que curen el cáncer, sino que ayuden a revertir la resistencia de la célula a la terapia”, detalla.
Modelos 2D y 3D
El proyecto, titulado “Explorando el efecto de los fucoidanos sobre la invasividad y la quimiorresistencia al cisplatino en cáncer gástrico: Potencial como adyuvante y su relación con la inflamación”, se adjudicó –por primera vez– un Fondecyt de Iniciación 2025 de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), con una duración de tres años y un financiamiento total de 90 millones de pesos.
La investigación contempla una fase química para caracterizar la estructura y peso molecular de estos compuestos, y luego su aplicación en dos modelos celulares in vitro: un modelo 2D (cultivo plano) y un modelo 3D llamado esferoides, que recrea mejor las condiciones de un tumor real.
La Dra. Reyes explica que “el modelo 3D nos permite recrear cómo se comportan las células en distintas zonas del tumor, dependiendo de su exposición a oxígeno, nutrientes y tratamiento. Eso nos da mayor precisión en los ensayos funcionales que evalúan migración, invasión y muerte celular”.
Valor agregado
Uno de los aspectos que más entusiasma a la investigadora de 37 años es el uso de una materia prima nacional, como el cochayuyo. “Este proyecto me abre la puerta a cosas que quería hacer hace tiempo. Es súper importante desarrollar o buscar aplicaciones a materias primas que se extraen de nuestro país, como el cochayuyo, y que habitualmente no vemos un valor agregado. Este tipo de investigaciones nos sirve tanto a la ciencia como a quienes extraen”, asegura.
Además del cochayuyo, se incluirán muestras de otras algas pardas como Lessonia y Macrocystis, provenientes de zonas australes como Magallanes y la Antártica. Esto gracias a la colaboración con investigadores de las universidades de Santiago, de La Frontera, Metropolitana de Ciencias de la Educación, y Magallanes.
La Dra. María Elena Reyes nació en Puente Alto e ingresó en 2023 a la U. Autónoma en Temuco, donde se desempeña como académica de Medicina y forma parte del claustro del Doctorado en Ciencias Biomédicas.